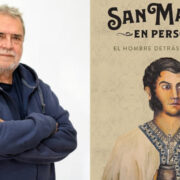-¿Qué colectivo me tomo del aeropuerto hasta tu casa?
-Jajaja. No hay guaguas; te tienes que tomar una máquina.
“No puede ser”, pensé. “Sí puede ser”, me corregí. Cuba no es lo que uno quiere, sino lo que es. Y lo que es resulta tan entrañable como esa ilusión que se construye a base de kilómetros de distancia. Claro, en la isla no hay colectivos que vayan del aeropuerto a la ciudad porque no hace falta. Nosotros entramos, pero ellos no salen. Por eso mi amiga cubana se rió, y lo hizo como burlándose de mí, o, más bien, de mi ignorancia.
Pensé mucho esta situación y concluí en que uno suele llegar a la isla creyendo que la conoce. Y no: Cuba es una cosa cuando se la lee, se la ve en documentales o se la escucha desde su música, y otra cuando se la descubre a través de los tipos y tipas que la disfrutan y la padecen. Ya no quería que me la cuenten y mucho menos teorizarla. Quería experimentar la Revolución en el siglo XXI.
Me subí al avión decidida a apartarme del fervor dogmático de izquierda que me llevó hacia sus brazos, y de la crítica tilinga que, desde hace 53 años a esta parte, intenta hundirla en el mar Caribe. La pasión iba a estar y estuvo, pero entendí que si la quería “descubrir” no podía convertirme en una chovinista de lo ajeno.
Mi primer apunte en este viaje hacia una suerte de deconstrucción derridiana, fue a primera vista: en el trayecto del aeropuerto a mi futura casa habanera me topé con una situación tan cotidiana para nuestro país que me sentí tristemente local. “No le des nada. Si no tiene para comer es porque no quiere”, dijo el conductor del carro. “Taxista”, dije, con todo el prejuicio argento que eso encierra. De repente pensé que me había topado con el único facho en toda Cuba. Pero en el avanzar de mis estadía me di cuenta que este mismo mensaje se reproducía como una suerte de discurso único. Y otra vez noté que esos elementos cognitivos petrificados me determinaban. A pesar de que la libreta de abastecimiento ya no es lo era, que los sueldos se han depreciado en las últimas décadas y que el rol del Estado se ha achicado en materia de asistencialismo, en la isla no hay hambre en la calle; no hay camas de cartón improvisadas en la intemperie y tampoco pibas asesinada por la injusticia de un aborto clandestino. Por lo tanto, la construcción de ese “si no comen es porque no quieren” no hace espejo en mi experiencia.
Como si la distancia entre su mundo teorizado y nuestro mundo divulgado no existiera, así me recibieron la primera noche en la isla. Claro que a Cuba le falta un par de manos de pintura, papel higiénico en los baños y hasta una dieta de comidas variadas pero, aunque caiga en un lugar recontra común, sobra calor humano. Y, paradójicamente, eso que no sobra es lo que ellos comparten. Viven con naturalidad eso de dar lo que se tiene y lo que no, tal vez porque no les sobra nada. De cualquier forma, los cubanos son solidarios.
En casi todos los platos hay figuritas repetidas: arroz, frijoles, pollo y alguna que otra rodaja de pan. Es sencillo: estos productos aún figuran en la “libreta de abastecimiento”, el sistema de subvención y racionamiento de alimentos que Cuba creó, hace más de 50 años, para garantizar que los productos básicos fueran módicos para la población. Hoy los cubanos solo tienen que pagar, aproximadamente, un 12 por ciento del valor real de los productos. Esto, que a la distancia parece no generar demasiada discusión, y vuelvo sobre las (malas) impresiones que la lejanía recoge, en la isla es un tema de debate. Del pescado ni hablar; aunque suene a discordancia, en la isla sólo lo comen los turistas.
“Que subvencionen a las personas, no a los productos”, opina una en la mesa. “Tienen que dársela a los que la necesitan, no a los vagos que viven del Estado”, tira otro y desata una discusión, en la que intervine con preguntas, de esas que no ayudan a conciliar. Me retiré del debate con los guantes limpios y con un comentario irónico que entendí alentador… para ellos: “¿Ven? En mi país estas cosas no pasan. Allá le gravan el 21 por cierto de impuesto a todos los alimentos, sin distinción de clases”.
La Habana despierta
Vivir en Cuba es comprobar, a la fuerza, el cúmulo de necesidades generadas por nuestra cultura de consumo. En la isla tienen problemas con casi todos los servicios: el agua escasea, el gas es limitado y la electricidad se corta. Así (sobre) viven. La fogosidad cubana no se abstiene de debate sobre estas dificultades. Y tal vez la ausencia de canales de expresión divergentes hace que las discusiones de trasladen al extremo de lo cotidiano.
La lacónica apertura económica de los últimos años; el acceso ínfimo, pero acceso al fin, a las redes sociales; el contacto con el turismo constante y la información que se cuela tímidamente desde algunos medios de comunicación hace que los cubanos ya no vivan, literalmente, en una isla. Hoy se discute, con otras cartas sobre la mesa, hacia dónde va la Revolución en el nuevo siglo.
Convivir con profesionales sub-treinta es entender las secuelas del “periodo especial”. Desde lo formal, esta etapa comienza a principio de los ’90 con la caída del bloque soviético. Cuba entró en una fase de aislamiento económico que tuvo como corolario el faltante de materias primas, producto, entre otras cuestiones, de la imposibilidad de la isla de autoabastecerse o de ser competitiva en el mercado mundial, algo acentuado hasta el extremo por el bloqueo estadounidense. Y las consecuencias las mamaron los hijos de esa década, que no conocieron la prosperidad económica de los ’80, ni la construcción revolucionaria de los ’60. De alguna forma, son los excluidos de la historia. Tal vez aquí esté la clave para entender por qué el socialismo de estado y el nacionalismo anti-imperialista es más ferviente entre los que tienen arrugas.
Estos debates, reducidos en nuestro país al excluyente ámbito académico, se dan en lo cotidiano en la isla. Cada tarde de mate en el malecón habanero fue una asamblea de ideas en las que entendí que una de las mayores contradicciones de la Revolución de estos tiempos es haber dotado a su gente de un alto nivel de instrucción para luego desestimarla a la hora del debate público. En esa lógica, las nuevas generaciones llevan las de perder.
De día Cuba es un álbum de fotos imposibles de retratar. En La Habana, que no es ese casco histórico tan turísticamente pensado, conviven realidades en riña. De un lado de la Avenida de los Presidentes pasa en fila india un grupo cubanitos escolares empatados desde sus uniformes con pañuelos de color al cuello. Al menos a la vista, ellos son todos iguales. No existe la estigmatizante diferencia de uniforme o guardapolvo, o ni siquiera esa. En la otra vereda, un grupo de adolescentes de diecitantos pasea con sus collares Dolche&Gabana de fantasía escoltados por un reggaetón de último momento. Mientras, en la avenida se mezclan los típicos autos cincuentones, con modelos importados conducidos por una nueva burguesía que llega, desde sus entrañas, a ostentar.
*La Habana dormida *
La noche invita a escuchar el piano de Roberto Fonseca y las voces a dúo de Buena Fe. Sin olvidar de mover el cuerpo, eso que a los cubanos les sale tan bien, al ritmo de los Van Van o los tan actuales –y de moda- Osmani García y William, “el Magnífico”. En Cuba parece haber más músicos que micrófonos. Acceder a sus ritmos es fácil: caminando por sus callecitas el oído va encantándose con esas voces que atraen como cantos de sirena.
Los pibes y las pibas se apoderan de la noche habanera. ¿Los puntos de encuentro? Plazas, costaneras o casas, nada demasiado pretencioso. Son muchos, y parecen estar todos. Por más esfuerzo que haga el Estado para frenar la concentración, jóvenes de Oriente y Occidente se aglomeran en la capital isleña; algunos van a estudiar, pero otros tantos, que son mayoría, a acercarse a los frutos que da el turismo. También está la juventud ausente: miles jóvenes cubanos radicados en Canadá, Estados Unidos, Guatemala, España y Noruega, como puntos de mayor confluencia. Ellos aún viven el Cuba, pero desde lo simbólico. Son una realidad latente que divide cada vez menos a la isla. Antes, el emigrado era señalado con el dedo acusatorio, hoy es una realidad que no se acepta abiertamente, pero que al menos no se oculta. Parece que, a pesar de que los cubanos no viven con la mochila del “progreso” puesta, esta lógica del riñón capitalista va corroyendo las sólidas bases del socialismo.
En Cuba no existe el silencio. Hablan todos, los de adentro y los de afuera. Me vuelvo a cuestionar otra vez mi derecho a husmearla como si se tratara de un patrimonio universal. Creo que ningún país en el mundo es tan violatoriamente pensado. “En fin… el mar”, como dicen por acá, yo la voy concibiendo mientras viajo de La Habana a Trinidad, y luego a Santa Clara, sin dejar de pasar por Cienfuegos. Voy espiando por sus puertitas entreabiertas desde donde asoma la imagen de los barbudos de la Revolución. Me toca dejar la isla con la satisfacción de haberle puesto rostro a ese amor a distancia y me voy pronunciando ese cantito al que los cubanos apelan cuando las cosas no van tan bien: “Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más”.
(*) Nota publicada en la revista El Cruce en junio de 2012.