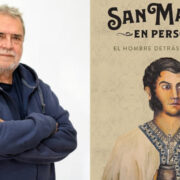(AUNO-Tercer Sector*) En los cuadernos de mi infancia y en la memoria de muchas generaciones el 12 de octubre de 1492 era una fecha incuestionable. Nadie, en su sano juicio, hubiera hecho algún planteo sobre la historia oficial del ´descubrimiento de América´ sin ser víctima de un mal momento. Ni maestros, ni alumnos, ni padres ni hermanos mayores con veleidades de “esto ya lo ví” estaban dispuestos a sembrar dudas sobre el tema. Los viajes de las carabelas al Caribe, enumerados y clasificados en molde de Simulcop, eran invariablemente repetidos de memoria hasta llegar al reconocimiento inmediato de cada etapa cumplida, cada puerto al que se arribaba, cada carabela que encallaba.
Así, año tras año en la escuela pública de los años 60, cada 12 de octubre se festejaba, sin más, el día de la raza, es decir, el aniversario del día en que nuestra madre patria llegaba a estas tierras con el propósito de transmitir su cultura y su cristiandad, con plena aceptación de que aquí ninguna forma de vida podría estar a la altura del conquistador.
Todos los años igual: el acto en la fecha precisa omitiendo las ventajas del feriado turístico; a la salida, el alfajor entregado a cada alumno en la puerta del colegio; las miradas a la compañera más envidiada de la escuela por llevar el deslumbrante vestido de reina. Y los simpáticos indiecitos, que hacían del intercambio de productos la más inocente defensa del despojo a manos del recién llegado.
Después, la etapa de la escuela secundaria, con el sello de la dictadura militar iniciada por Onganía en 1966 y que duró hasta que al general Perón “#732;le dio el cuero”#8482; allá por 1972. Con sus más y sus menos, la historia era siempre la misma, a menos que algún compañero con una pequeña dosis de curiosidad intentara preguntar al profesor de Historia qué era eso de las riquezas de los incas y la sabiduría de los mayas. Pero los libros de Ibáñez y de Drago no hablaban de esas cosas y el exterminio indígena dirigido por el general Roca era reivindicado sin escrúpulos desde el poder.
Hasta que el ingreso a la universidad pública también abrió la puerta y dejó entrar otras voces. Y llegó Eduardo Galeano con sus venas abiertas inundando las páginas con sangre para mostrar el otro lado de la historia. Y José María Rosa con su revisionismo en tomos de colección que hicieron de mi relación con la historia un verdadero acto de justicia.
Y entonces llegó la bienaventurada hora de las preguntas, las repreguntas, las respuestas convincentes y también las cuestionables. Interminables tardes de sábados de lectura en grupo tratando entre mate y mate de re-conocer nuestra propia historia, no alcanzaron para calmar inquietudes dormidas.
A esa altura, no era previsible otro genocidio en el país. Pero llegó 1976 y todas las reconstrucciones históricas debieron alojarse en la memoria y bien a resguardo a la espera de tiempos mejores.
Para la llegada de la democracia, los libros volvieron a su lugar. El grande de León Gieco y muchas más voces se multiplicaron y otras más se necesitarán para que la dignidad de los más de un millón y medio de argentinos, aborígenes, hijos del primer genocidio desatado en estas tierras, sea reconocida por cada uno de nosotros. Ellos, más que nadie saben, que después de más de 500 años de haber sido despojados de todo, todavía son muchos los argentinos que los ignoran. Aunque jamás, durante mi etapa escolar me hubiera imaginado que en el siglo XXI por las calles de Bariloche, en Córdoba, Misiones, Chaco y en las puertas de la Plaza de Mayo, familias originarias de todo el país un 12 de octubre marcharían para enseñarnos “#8220;una vez más- que nos siguen vaciando.
*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión.