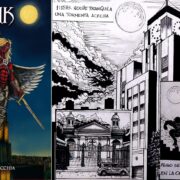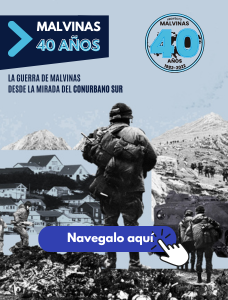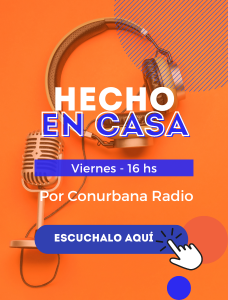“No me puedo morir porque no hice una película”, fueron las últimas palabras que Daniel Cruz le dijo a su hija, Martina, antes de fallecer. Estas palabras la llevaron a revisar el material fílmico y fotográfico de su padre (e incluso poesía) para realizar ese sueño incumplido. Este año, a diez de su partida, Martina Cruz cumple ese sueño: estrena Nuestra cosa perdida, un documental sobre su padre en el Buenos Aires Festival de Cine Independiente (BAFICI), este miércoles a las 18.20 en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551).
Con Nuestra cosa perdida Martina Cruz investiga -a través de grabaciones de su padre de distintos años, fotos, guiones y entrevistas a familiares- cómo era esa película que Daniel siempre quiso realizar pero no pudo; descubriendo, al mismo tiempo, un lado más complejo. “Hay algo del duelo transitando en el documental, entonces es bastante catártico que la película salga. Como hija, me emociona mucho que el material que filmó mi papá se pueda ver en una pantalla grande, visto como cine, escuchándose como cine”, cuenta Martina a AUNO.
Cruz, oriunda de Temperley, poeta, cineasta y fundadora del espacio cultural La Madriguera (Santa María de Oro 8, Temperley), ya había realizado proyectos audiovisuales cortos (Arte: la llama de los feminismos bonaerenses, Lavandería Las Rosas, Insistir y Misión peluche), pero en esta ocasión hace su salto al largometraje con el respaldo de UNTREF Media, Mecenazgo, Fundación Itaú, FNA, Ventana Sur y FIDBA, a través de su programa de “pitching” #LINK.
“Quería pensarlo como una suerte de herencia de mi viejo, qué cosas veo de él en mí que me gustan y qué cosas no. ¿Dónde quiero cortar y hacer errores nuevos y no seguir repitiendo los mismos del pasado?”, explica la directora sobre el documental, que, además de presentarse en el BAFICI, pasará por el circuito de festivales internacionales É Tudo Verdade, de Brasil, y el Philadelphia Latino Arts & Film Festival, de Estados Unidos.
La sinopsis presenta al film como un policial emotivo en el cual una hija busca un guion cinematográfico. «La película es el despliegue –incompleto, oscurecido– de ese hombre, ese misterio: padre de familia inusual, de oficios varios y ningún triunfo, que usa una cámara como los obsesos, los que viven vidas vicarias, observando a los otros. Mientras la voz en off puntúa con neutralidad perfecta el intento de un relato imposible, la joven directora encuentra una clave que es menos la de su padre muerto que la que alumbra con belleza terrible un relato de fantasmas«, sintetiza David Obarrio.
En entrevista con AUNO, Martina Cruz habló sobre las influencias de Nuestra cosa perdida, el cine como ritual, hacer cine en el conurbano y el otro lado de nuestros seres queridos.

-Se trata de una película que se apoya mucho en las filmaciones caseras de tu padre en Temperley. ¿Es posible un cine desde una perspectiva conurbana, con un presupuesto chico?
-Aprendimos a atar todo con alambre, y que como muchas veces el conflicto económico o los equipos técnicos o lo que sea no están de nuestro lado, podemos encontrar formas muy creativas para resolver. El cine conurbano le encuentra la vuelta y en ese encontrarle la vuelta salen formas más creativas y originales de lo que capaz hubieras hecho si tenías plata para pagar cámara y equipo. A un montón de cosas le dimos vueltas porque no teníamos plata, por eso estoy muy contenta con lo que encontramos mientras buscábamos soluciones. Obvio, uno quiere que los municipios y que los proyectos gubernamentales piensen en cómo se va a representar el conurbano, que haya fondos y espacios y que el INCAA tenga más fuerza, pero por otro lado también está bueno que el conurbano siga intentando contar sus historias y representarse teniendo plata o no. Eso es un golazo.
-Ante un contexto de desguace del INCAA, ¿ves al cine “atado con alambre” del conurbano como una alternativa a esa problemática?
-Sí, pero creo también que simplemente está bueno saber que se puede hacer una película de ese modo, descubrir que hay millones de formas de filmar y que hay un montón de pelis que nos gustan que no están filmadas con las cámaras más caras ni con los mejores sonidos y muchas veces de esa manera las historias se abren camino. Si la historia está buena, te bancás que esté filmada con un celular y te bancás que capaz no esté tan bien grabada porque algo de lo que sucede es más potente o es más interesante. Obvio, estoy para hacer una película con un mayor presupuesto, pero sí pienso que está bueno saber que hay millones de formas de hacer cine.
-¿Cómo es tu relación y cómo fue la de tu padre con el cine?
-En mi familia el cine era el idioma de la casa. Muy pocas veces podíamos decir lo que sentíamos o pensábamos, pero sí podíamos decir “me siento como en tal película” o “¿te acordás de tal escena?”. En ese sentido, para mí es importante el cine. Es la forma en la que muchas veces me comunico cuando no sé cómo comunicarme. A mí me encanta una definición del cine que es como “una mentira que habilita una verdad”, es todo un artilugio, pero lo que está sucediendo de alguna manera emocionalmente es conmovedor de verdad, y tiene una verdad. Hay algo de ese mundo que me maravilla desde muy chica, pero también porque lo siento en vínculo a un punto de conexión con mi infancia. Lo más lindo para mí era ir con mi hermana, mi papá y mi mamá al videoclub a elegir una película que nos gustara a los cuatro y verla a la noche. Ese tipo de rituales que había en mi casa me encantaba. Y lo sigo pensando como mi idioma del amor: si quiero una cita, quiero ir al cine; si quiero ranchar con mis amigos, veamos una peli en casa.
-¿Qué películas te remiten a ese ritual familiar?
-Por el hecho de haber sido chica, muchas pelis animadas, como Shrek. Pero recuerdo como un momento súper clave la primera vez que vimos una película como un poco más adulta con mi hermana, El Gran Pez, de Tim Burton. Recuerdo de ese momento que los cuatro estábamos muy emocionados, llorando por la misma película, no importaba que fuéramos generaciones diferentes en esta familia, eso nos estaba hablando a los cuatro. Para mí hay algo siempre muy del cine, que es ir al cine. Que estemos todos juntos mirando lo mismo, y lo debatamos después, eso es una herencia de mi viejo que me gusta, él estaba muy enamorado de las películas y nos lo contagió.
–Ese ritual es muy propio de la era del Blockbuster, hoy en día casi no existe.
-¡Sí! Es algo que está muy perdido hoy en día, eso de elegir entre todos. Con plataformas de por medio pasa otra cosa. Me flashea que se está viendo cine en otros dispositivos y espacios. Me encuentro en el Roca todos los días con gente viendo series desde el celular y me sorprende. Crecí en los noventa, tampoco es tan lejano, pero no es la misma dinámica. Yo quiero defender a las películas para el cine, porque lo que está pasando cada vez más es que se hacen películas para las plataformas, y no solo para las plataformas, sino para el celular, para ese tamaño, chiquito y con auriculares, y yo soy bastante partidaria de que tenemos que seguir arengando que exista el momento de 100 personas mirando una pantalla juntas, porque te lleva al debate del después, a algo más humano. Me gusta la idea de personas peleándose después de una película porque a uno le gustó y al otro no, creo que hay algo ahí que está bueno y que es divertido.
-¿Algunas películas que hayas tenido de cabecera o de referencia para hacer el documental?
-Sí, tengo dos. Una es Las Buenas Intenciones, de Ana García Blaya, que es de ficción. Y la otra es El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, un documental que usa material de archivo y busca rehistorizar a la familia a partir del archivo. Siento que si esa película no hubiera existido probablemente no existiría Nuestra cosa perdida, aunque después estéticamente y en otro montón de cosas sea diferente.
-¿Descubriste otro lado de tu viejo en ese proceso de investigación?
-Uno ve ciertas facetas de sus padres, después crecés y decís “ah, ok, mi viejo era esta persona”, y esa es un poco la tesis de la peli. Mi papá me pareció alguien súper fascinante en la infancia. Me inculcó el amor por las películas, las historias, los cuentos. Fue un padre muy presente, pero fueron apareciendo otros lados, un poco más oscuros. Feminismo de por medio, repensé un montón el vínculo de mis viejos y de cómo fue mi papá con mi mamá y eso está un poco en la peli. Hay algo detrás de cada hombre siguiendo un sueño medio sacado, en su caso, hacer una película. Mi viejo estuvo desempleado 20 años y la que estuvo bancando los trapos fue mi vieja. Ahí, hay una cosa medio machista sucediendo económicamente, de la mujer sosteniendo el sueño del hombre, e intentamos que eso aparezca un poco en la peli, que se note que es algo complejo y que cuando uno duela a una persona, duela todo ese lado bueno, pero también duela las discusiones que no podés tener. En el archivo también me encontré con videos VHS de él más joven, antes de que yo naciera, con sus amigos de la facultad intentando hacer un corto. Y te das cuenta que es otro papá, no es mi papá de hecho: así era Daniel antes y así eran sus amigos. Incluso encontré una carta que me había escrito y nunca me había mandado. Es algo que permite encontrar capas tanto lindas como feas. Es loco querer tener una conversación nueva con alguien que ya no está.
*Nuestra cosa perdida tiene funciones este jueves a las 15.45, también en el Cultural San Martín, y el sábado 12 en Cacodelphia (Avenida Roque Saenz Peña 1150).
AUNO-02-04-2025
TLR-MDY