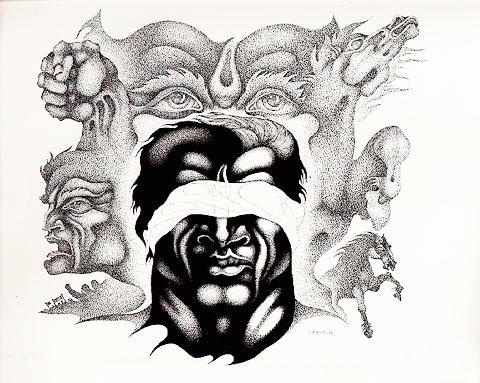Desde sus inicios y con el pretexto de cercenar cualquier “intento de recambio subversivo”, la Junta Militar procuró ejercer un fuerte control ideológico sobre todo el sistema de educación media del país. Así, el pelo corto, los uniformes, los preceptores que impartían órdenes marciales y los arcaicos planes de estudios alejados de cualquier problemática social conformaron parte del asfixiante clima que la pasada dictadura impuso en los colegios secundarios.
En ese contexto, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal 3 de La Plata, consecuentes con el compromiso político que habían asumido antes del golpe, fueron secuestrados en el marco de un operativo que las fuerzas represivas denominaron como “La Noche de los Lápices”, y que tuvo lugar hace 31 años. Seis de ellos aún están desaparecidos, víctimas de uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado en Argentina.
Por su alta concentración industrial y tradicional composición académica, La Plata constituyó un centro de militancia obrera y estudiantil durante la década de 1970. En esa ciudad, no bien asaltaron el Poder, los militares desarrollaron un especial énfasis represivo en la capital bonaerense.
La noche del 16 de septiembre de 1976, en una acción conjunta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Batallón 601 del Ejército, ocho jóvenes de entre 14 y 18 años fueron arrancados de sus domicilios por órdenes del general Ramón Camps. La fecha del operativo coincidió con el 21º aniversario del triunfo de la llamada Revolución Libertadora, que en 1955 había derrocado a Juan Domingo Perón, algo que para muchos no constituyó una mera casualidad, ya que el objetivo de las fuerzas represivas fue dar un “escarmiento” a lo que consideraban como el “semillero subversivo”.
Unos más, otros menos, los secuestrados fueron militantes que cumplían actividades políticas y trabajos voluntarios de apoyo escolar y sanitario en barrios pobres del Gran La Plata. Un año antes, el grupo había participado activamente en las movilizaciones por el Boleto Estudiantil Secundario (BES), una conquista que la dictadura suprimió a los pocos días de ocupar el poder.
A excepción de Pablo Díaz, que integraba la Juventud Guevarista, el resto formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación alineada políticamente con la organización Montoneros. Los represores no tuvieron ningún tipo de miramientos y los torturaron durante semanas en el “Centro Arana” para luego ser trasladados al denominado “Pozo de Banfield”.
En este centro clandestino de detención ubicado en el partido de Lomas de Zamora, Pablo Diaz y Emilce Moler que recuperaron la libertad vieron por última vez a sus compañeros, que desde entonces integran la lista de 232 adolescentes desaparecidos durante la dictadura.
“Cuando nos soltaron a Emilce y a mí, mis compañeros nos pedían que no los olvidemos, y hoy trato de ser fiel a eso”, aseguró Pablo Díaz, que en 1985 contó su calvario ante la Cámara Federal que enjuició a las Juntas Militares y brindó también su testimonio para que los periodistas María Seoane y Héctor Ruíz Núñez reconstruyeran la historia de la “Noche de Los Lápices”, en un libro que se publicó en aquel año.
El relato fue llevado al cine en 1987 y representó un verdadero éxito de taquilla —aunque fue duramente criticado por los familiares de los chicos desaparecidos—, mientras el Congreso Nacional sancionaba la Ley de Obediencia Debida, una clara claudicación del poder político tras el alzamiento carapintada de Semana Santa, liderado por Aldo Rico.
“Hoy sabemos que la historia (del libro y la película) de los chicos inocentes que fueron secuestrados constituyó una gran simplificación, pero estaba en la medida de lo posible. Todavía perduraba en el país la cultura del ‘algo habrán hecho’. Lo cierto es que se los llevaron porque eran activistas revolucionarios que luchaban por la instauración del boleto secundario”, afirma el historiador Federico Lorenz, que durante una década se encargó de difundir el martirio de estos estudiantes platenses en charlas que organizó por todo el país.
La búsqueda de los cuerpos de estos seis adolescentes hasta ahora resultó infructuosa. El Equipo Argentino de Antropología Forense no pudo dar con ellos, y muchos de los represores que participaron del hecho no aportaron pistas firmes al respecto.
El comisario Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, guarda silencio en la prisión de Marcos Paz. Tampoco se logró que otros dos represores, Valentín Pretti y el cabo Roberto Grillo dieran cuenta del destino final sufrido por aquellos jóvenes.
Pretti murió el año pasado, pero en 2005, su hija Ana Rita, se cambió el apellido por el de su madre, Vagliatti, como una forma de repudiar el nombre del torturador, que antes de perecer pasó sus últimos días atormentado y en medio de trastornos psicológicos, según testimonió su familia.
Grillo, en cambio, llegó a tener un contacto con los familiares de Ungaro, donde el ex policía les relató confusa y desequilibradamente: “Los tuve que quemar (a los chicos), pero no los maté. Después no pude comer carme nunca más”.
Pero más allá del silencio de los asesinos, la sociedad se debe aún una respuesta sobre el destino final de estos pibes que dieron todo por sus ideales en un tiempo difícil y doloroso. Es el mejor homenaje que se les puede tributar a los alumnos del Normal número 3, para que los lápices sigan escribiendo.
LDC-AFD-EV
AUNO-14-09-07
locales@auno.org.ar