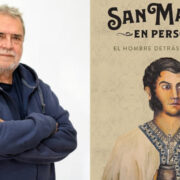Las bocinas suenan insoportables; intentan empujar hacia adelante un tránsito obstruido. La camioneta se tira a un costado pero aun así recibe a la pasada los insultos del flujo vehicular que vuelve a circular saludablemente. El conductor divide su atención entre las puteadas y el aparato que unas manos prestidigitan detrás de la ventana. Está indeciso pero la luz verde lo apura. El tipo se esfuerza y busca un billete en lo más hondo del bolsillo. Sobre la vereda, el resto de los vendedores atiende a la secuencia como si fuera una definición por penales. La camioneta arranca y por entre los autos que se coagulan de nuevo frente al rojo del semáforo se escurre Rodrigo, con el billete dorado en la mano.
“Le sacó una luca”, confirma Gonzalo riendo. Los dos venden en los semáforos. Aprovechan ese tiempo muerto en que el tráfico suelta la atención de los automovilistas para ofrecer sus productos: soportes para celulares, cargadores y cables auxiliares, en el caso de Rodrigo, que supo armarle un combo imperdible al de la camioneta. Es el más joven y el mejor vendedor del grupo. No es de extrañar; lleva un cuarto de su vida comprimiendo en el minuto que dura el rojo sus tácticas de venta. Sin embargo, desde su comienzo hace casi un año y medio, la pandemia y las medidas para disminuir la circulación ponen en jaque su forma de trabajo.
“Me invitaron un día y me gustó”, dice. Ese día tenía 13 años y arrancó vendiendo chocolates. Hizo la plata que no ganaba con ningún patrón y en menos tiempo. A medida que corrieron los años, fue explorando otros productos y “avanzando de a poquito”; de los chocolates cambió a alfajores, luego a pañuelos y ahora –entre el popurrí que alberga la caja que pasea entre los autos– destacan sobre todo accesorios que hacen más cómodo y seguro el uso de celulares en el coche.
Hoy su oficina predilecta es Alsina y Malabia, a metros de la Universidad Nacional de Lanús, pero conoce todos los nodos en que desembocan las grandes avenidas en la zona sur del conurbano: Pasco y Espora, San Martín y Espora, Uriarte y Brown son coordenadas que se ganó con persistencia y no sin complicaciones con la Policía y algunos vecinos.
El año pasado se agregó un nuevo obstáculo: las restricciones a la movilidad en el contexto de pandemia. Durante la cuarentena vendió verduras, espejos y juegos de sábanas desde su casa, y aunque no le fue tan redituable como la venta en los semáforos, pudo rebuscársela para generar plata.
A pesar de que las medidas, en la actualidad, son más flexibles que las del año pasado, la merma en el cauce de autos se siente en el bolsillo. Las horas de ida y vuelta de los niños al colegio son las que más se extrañan.
Al repasar sus comienzos como vendedor ambulante, Rodrigo recuerda haber tenido “problemas como todos” y subraya que fue duro; se lamenta de que la comunidad tenga tantos prejuicios contra la venta en la vía pública: no falta la ventana que levanta su muralla de cristal mientras él avanza por el pasillo entre las filas de coches.
“Cuando me suben el vidrio yo me re caliento. No estoy robando ni vengo a molestar a nadie. Yo vengo a mostrar. Si te gusta y te interesa me comprás y sino seguí, que me lo compra otro”, aconseja Rodrigo. Las recomendaciones de distanciamiento social vinieron a nutrir esa aprensión hacia sus acercamientos a los coches, a pesar de moverse siempre con barbijo y prudencia.
“Hay mucha gente a la que capaz ni te acercas y con el tema este –la pandemia– te cierran la ventana o te dan vuelta la cara”, corrobora Gonzalo. Él ahora vende pañuelos descartables, le dejan más que los encendedores, su primer intento en las calles.
Hijo de comerciantes, Gonzalo descubre el prejuicio hasta en su propia familia. “En la familia yo soy la oveja negra. Pero no le pido nada a nadie. Me la rebusco solo”, comenta.
Las aspiraciones de ambos vendedores corren por la misma vía. Los dos pretenden tener en algún momento un local comercial y laburar “a lo grande”. “Esto es como una empresa que va avanzando de a poquito”, señala Rodrigo y Gonzalo agrega que está juntando plata para hacer inversiones y tener una base más estable para trabajar.
La preciada independencia que tanto uno como otro valoran del trabajo en el semáforo no siempre puede consumarse en forma tan plena. Hay otros vendedores que dependen de un “distribuidor”. Alguien que les señala esquinas para trabajar, les exige ventas y les administra el producto.
Uno de ellos, que no quiso que su nombre se hiciera público, explicó que ante la desobediencia estos “jefes” responden con agresividad. La paliza que le dieron por estar vendiendo, sin permiso, sus propios pañuelos en uno de los semáforos regenteados todavía lo tiene con la cara hinchada. Ahora cambió de zona y vende de forma independiente.
Otra de las complicaciones frecuentes es con la Policía. “En algunas zonas te piden plata por vender. En vez de ir a cobrarles a los transas, vienen y quieren cobrarle a los pibes del semáforo. En una época cobraban 100 pesos por semana a cada uno”, revela otro comerciante que por miedo a represalias no quiso dar su nombre.
Entre ellos, sin embargo, priman la solidaridad y el optimismo, a pesar de la inestabilidad económica ligada a posibles restricciones más rígidas: “Por suerte me están saliendo las cosas bien, hoy vine a trabajar acá con mi amigo, que me trajo al semáforo donde él labura. No me puedo quejar. Soy lo que soy con lo poco que tengo”, expresa Gonzalo.
Rodrigo tampoco reniega del oficio: “Para mí no es una obligación. Me gusta laburar en la calle y ser mi patrón”, sentencia.
AUNO-29-05-2021
MAS-MDY